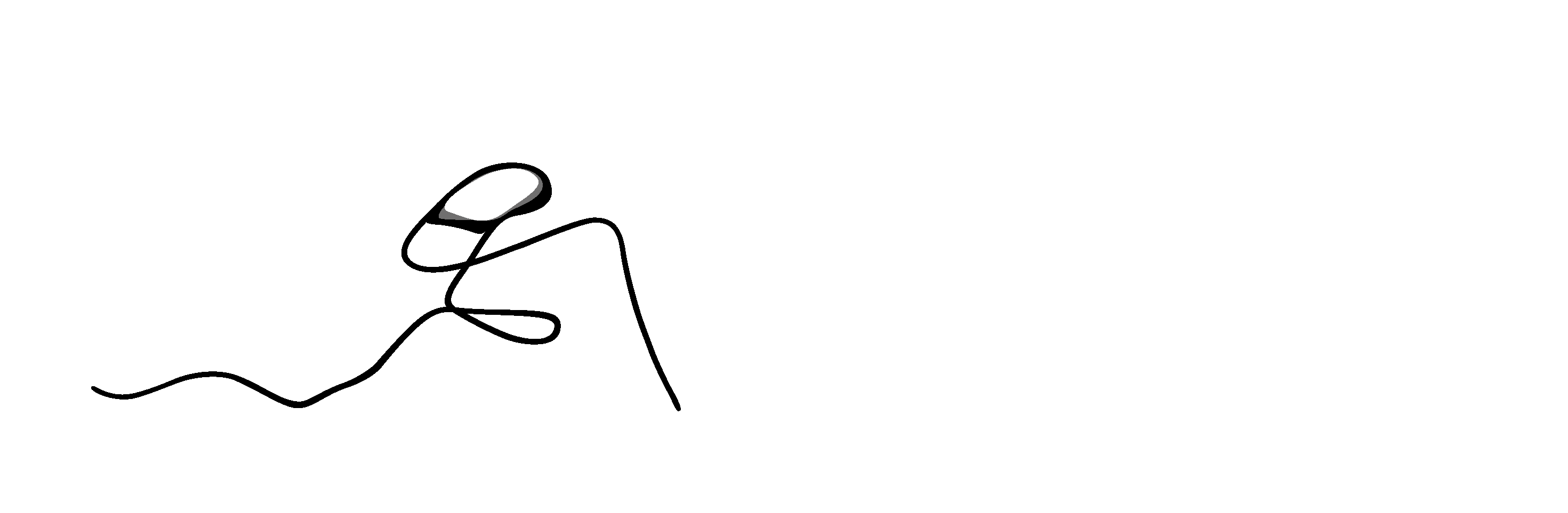LA PINTURA DIRECTA DE JOSÉ ARTIAGA
Miguel Fernández-Cid
Catálogo de la exposición en Galería Columela, abril de 1988.
Uno de los rasgos que más llamaban la atención en la obra de José Artiaga de mitad de los ochenta era su aparente facilidad. Una composición siempre ordenada, sobre esquemas casi clásicos, contrastaba con el tratamiento fuertemente matérico de la pintura, pero hacía triunfar un especial tono cálido en el conjunto. La insistencia en los colores vivos, otra de sus características de entonces, terminaba de señalar recorridos en fuga como el de “Donde los ideales se separan”, una manera de componer sobre la que volverá en más de una ocasión.
Ese actuar por contrastes caracterizaba especialmente los grandes formatos, en los que no dudaba en arrastrar el color marcando un gesto amplio, reforzar silueteando los contornos de las figuras e introducir zonas de pasta densa. Existe siempre, sin embargo, un motivo que lo justifica, caso de la representación del lienzo como espacio de batalla, en aquellos cuadros realizados a partir del tema del pintor en su estudio. A uno de ellos, una madera de pequeño tamaño, le puso un título bastante enfático, “Soy lo que quise ser”. Aunque la referencia tenga tintes intimistas, en su reafirmación como pintor aparecen los detalles que marcan las obras de aquellos años: color encendido, aplicación directa, interés por las texturas, aparte de cuestiones casi iconográficas como la visión un tanto oblicua de la figura y el sol del fondo.
Habitualmente viene estableciendo una diferencia de materia entre los distintos planos en los que ordena el lienzo. Se veía bien en el cuadro presentado en la última edición de la bienal de Pontevedra, “Cuando hoy es ayer”: materia abundante en la parte baja; una figura en la central, confundiéndose con esa zona baja pero sirviendo de entrada a un fondo más dinámico y menos espeso. Todo graduado y ordenado, incluso el exceso.
El tono pasional, que no deja de verse en sus trabajos, le llevó a ir acumulando materia, en un ejercicio que, pese a su densidad, quedaba bien delimitado. Es en los últimos años cuando, a partir de una serie de obras cuyo poder, cuya fuerza como imágenes resultaba evidente, empieza a resolver con menos color. Una calabaza o un tanque eran los motivos que, desde un rotundo primer plano y con tonos siempre vivos (que en eso no cambia José Artiaga), acompañaron esas modificaciones.
Desde entonces, las imágenes no han dejado de adquirir mayor presencia, fortaleciendo un carácter más discursivo. Se atreverá con formatos excesivos o claramente direccionales, e irá dándole más importancia a un modo de trabajo distinto: en vez de resolver añadiendo, llega un momento en el que levanta el color, marcando unas siluetas de dibujo muy perfilado. Es el caso del cuadro del oso y el madroño, en el que, apoyándose en la horizontalidad del soporte, sabe provocar al máximo las disputas secuenciales, estableciendo además una especie de irónico juego de referencias: el oso deja Madrid, presente en la visión de la plaza de España, y atraviesa puentes y castillos (castilla) en dirección hacia Galicia, simbolizada aquí por las cruces. Esa forma de aludir o representar mediante valores simbólicos es frecuente en su obra, y suele estar referido a los lugares en los que trabaja. Galicia estaba presente mediante la alusión a la cruz de un cruceiro o a un dolmen; al trasladarse a Madrid serán el retiro o la misma Puerta de Alcalá los elementos que actúen como símbolos, caso del irónico “Poseidón miralá”, en el que el dios aparece raptando la puerta, llevándosela al mar. El pintor nos advierte del hecho y recomienda que lancemos una última vista a lo que desaparece.
Aparte de este detalle, y para quien haya seguido de cerca el trabajo de José Artiaga, una obra como ésta marca una pérdida progresiva en la importancia de las figuras, antes claramente preponderantes, y ahora convertidas en un fragmento más de la narración. Se ve en otro cuadro, el de las dos formas azules: pueden recordar las siluetas de dos personajes, pueden parecer momias, pero en definitiva el tema carece de importancia.
Dos de los últimos cuadros, uno en rojo predominante y otro verde y plata, con tres elementos ordenando la composición, vuelven a plantear esa pérdida: ahora las figuras humanas son simples apoyos, elementos que carecen de la trascendencia anterior. Y eso coincide con la introducción de elementos geométricos y la concreción de una pintura más plana que nunca. En ocasiones hasta con poca materia.
Podría decirse que Artiaga aparece más analítico, pero manteniéndose siempre fiel a unos presupuestos de acción. Sigue la gestualidad de la pincelada, que él asume como prueba del disfrute de la pintura: por mucho que quiera establecer control, éste recaerá en la estructura compositiva, nunca en la manera de trabajar. Utiliza, además, una pincelada que podríamos llamar directa, de forma que es el propio cuadro el que hace las funciones de una paleta para él inexistente. Cada pincelada será, así, irrepetible. El cuidado debe ser máximo para no sobrecargar el cuadro, pues un mínimo exceso le obligaría a replanteárselo casi en su totalidad.
Un cambio análogo se nota en su forma de trabajar. No hace mucho, Artiaga reconocía empezar realizando bocetos que luego llevaba al formato que considerase más ajustado. El procedimiento, aseguraba, no le ofrecía especial dificultad. Ahora, sin embargo, aunque sigue manteniendo que técnicamente no encuentra ningún impedimento, mentalmente sí. Nota que las imágenes tienden a hacerse distintas e imagina que es problema de tensiones. Se aprecia comparando el boceto y el resultado final del gran tríptico vertical. La exactitud del primero, que llega a gozar de un grado de frialdad al que el pintor no nos tiene acostumbrados, se modifica finalmente con la introducción de dos figuras. Pero éstas, como decíamos al referirnos a otra obra anterior, no son fundamentales: si antes todo se ordenaba a partir de ellas, ahora casi flotan, y no disponen de un espacio en el que moverse o dominar.
Como imagen, sin embargo, el tríptico puede inducir a error. Artiaga es el de esas imágenes, pero también el de “Trasvase”, una obra más gestual, en la que realiza una referencia al acueducto. Sospecho que no estaremos muy descaminados si lo vemos como metáfora de su viaje-traslado de Lugo a Madrid. Un guiño repetido en otras ocasiones.
Un último cuadro, titulado “Camino de piedras” como homenaje al libro “Longo caminho breve”, de Luis Veiga Leitao, marca lo que parece una inquietud más espacialista. Se trata de una obra secuencial, dispuesta en cuatro paneles claramente verticales: cada uno de ellos posee dos elementos, uno alargado en el que se adivina una montaña que se transforma en dos caminos, y otro más breve e intenso, con un cuerpo en reposo. Nada es evidente, todo se intuye. Los cuatro paneles, que pueden verse casi como bandas o estandartes, proponen un recorrido rítmico pero pausado, donde la relación entre las dos piezas que componen cada elemento termina por definir un cauto impulso, casi inevitable. Y es que “Camino de piedras” habla de la cercanía temporal de la muerte, uno de los temas sobre los que siempre vuelve la pintura de José Artiaga.